
Introducción
Los seres humanos, a lo largo de su existencia han modificado y continúan modificando las condiciones geológicas del planeta. Esto es lo que define la época que denominamos Antropoceno, y que aparece de forma muy marcada desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. Como resultado de estas modificaciones, hoy tenemos que hablar de emergencia climática.
El concepto del Antropoceno –anthropos significa “ser humano” en griego antiguo– nos ayuda a ser conscientes de los excesos antrópicos que ponen en peligro la continuidad del planeta. Tal como escribió la filósofa posthumanista Rosi Braidotti, el Antropoceno implica una época de profunda crisis de valores éticos y epistemológicos.
La crítica posthumanista proporciona importantes elementos de reflexión para hacer frente a los desafíos del Antropoceno. En primer lugar por su crítica a la concepción de ser humano por parte del humanismo, cargada de antropocentrismo e individualismo. En segundo lugar por la importancia que concede a la relacionalidad del mundo. Desde esta perspectiva, se entiende al ser humano completamente entrelazado con todo lo que le rodea y, por lo tanto, el posthumanismo clama por cambiar un tipo de relación marcada por la ontología de la explotación. La estrecha imbricación de los seres humanos con todo lo no humano hace que la vida humana sea no tan solo el sujeto, sino también el objeto del Antropoceno (Vermeulen, 2020: 60).
1
Los efectos de la especie humana en el planeta se producen desde el momento de su misma aparición, especialmente desde finales de la era geológica del Pleistoceno en la que ya encontramos el homo sapiens. Los cazadores-recolectores incidieron en la fauna y flora en los últimos 50.000 años del Pleistoceno tardío y principios de la siguiente era geológica del Holoceno. La extinción de la megafauna del Pleistoceno fue causada en gran medida por la actividad humana. La transformación de la tierra a través de la agricultura comenzó hace más de 10.000 años. Actividades también milenarias como la minería y la ganadería dejan claras huellas en la tierra. Pero la magnitud incomparablemente superior de los efectos provocados por la revolución industrial y el posterior desarrollo de las sociedades humanas hace que podamos considerar el siglo XIX, con un crecimiento exponencial de la demografía humana, como el punto de partida más marcado para la nueva época geológica del Antropoceno.


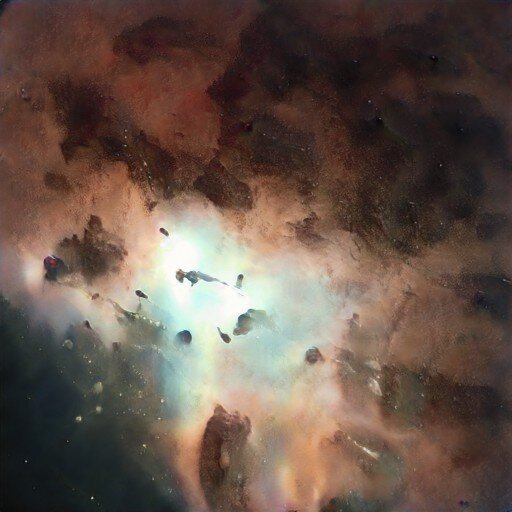


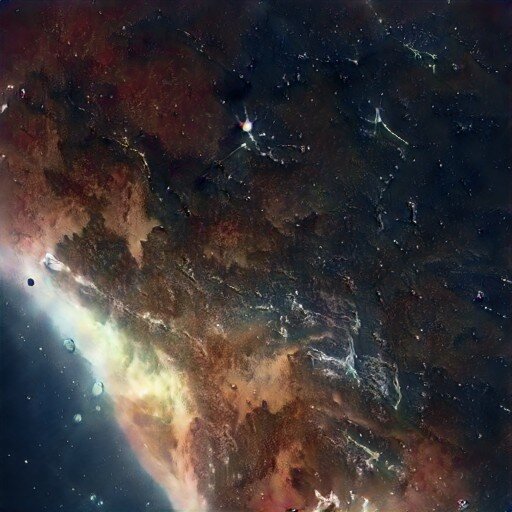
2
Se puede decir que la especie humana se ha convertido en una fuerza geológica (Steffen et al, 2011: 843). En el Antropoceno coinciden los tiempos geológico e histórico. El término, originario de la geología y ahora bien difundido entre las ciencias sociales y humanas, se hizo popular a partir del uso de él que hizo el químico y activista en el campo de las ciencias ambientales Paul J. Crutzen (2000), para llamar la atención sobre la creciente intensificación de los efectos de la actividad humana en el medio ambiente en los últimos siglos. Estos efectos son tan importantes que pueden ser entendidos como manifestación de una nueva era geológica que seguiría, pues, al Holoceno.
3
El término Antropoceno y todo lo que implica no puede desvincularse de un cierto antropocentrismo típico de la mentalidad humana porque, después de todo, es difícil separar los intereses conservacionistas en relación con el planeta de lo que es nuestra identidad como especie y nuestro deseo de supervivencia. Sin embargo, la idea del Antropoceno es extremadamente útil porque nos ayuda a ser más conscientes que nunca de los excesos antrópicos que ponen en peligro la continuidad de la vida en la tierra y subraya la necesidad de promover cambios radicales en la forma en que tenemos que concebirla y tratarla.
4
Hoy en día, es esencial trabajar por una ecología política para el Antropoceno en términos de ecopolitismo (Heise, 2008). Las teorías del posthumanismo, al proporcionarnos herramientas conceptuales que nos hacen reflexionar sobre el lugar que ocupa el ser humano en la era actual del Antropoceno, puede ayudarnos a repensar los principios básicos de nuestras interacciones con agentes humanos y no humanos a escala planetaria (Braidotti, 2015). La importancia que el posthumanismo concede a la superación del antropocentrismo y el pensamiento dualista, así como su identificación con una ontología relacional facilita en gran medida la tarea de enfrentarse a los desafíos para la especie humanas que implica el Antropoceno. Vale la pena entender el Antropoceno no sólo como una realidad que ya estamos experimentando, sino como un problema a resolver.




5
Los conocimientos más avanzados de la biología afirman que el individuo no existe dentro de la biología. La unidad fundamental de la vida es la interconexión y la relación. Sin eso no habría vida (Haskell, 2017). Esta misma idea se refleja en el campo de las ciencias sociales y humanas con el término naturalezacultura acuñado por Donna Haraway (2003), precisamente para evitar la dicotomía naturaleza/cultura que no hace más que diluir la continuidad real que existe entre los seres humanos y otras formas de vida que la rodean.
6
¿Tiene sentido hablar de cultura en oposición a naturaleza? ¿Dónde debemos colocar la línea separadora en lo que las nuevas biotecnologías logran, entre otros, la vida sintética? Hoy en día, las técnicas de modificación genética han logrado que cabras produzcan la seda de la telaraña para usos comerciales. La telaraña, el nido de gorriones, los intrincados laberintos de termitas… ¿son productos artificiales o naturales? Podemos llegar a pensar que la araña segrega sus telarañas de la misma manera que los humanos segregan coches, edificios o novelas… Se trata de procesos que quizás muestren una complejidad diferente a la de la telaraña, pero en tanto que segregaciones de algo natural –el ser humano– ¿no podrían ser considerados también productos de la naturaleza?
7
Una de las realidades más visibles del Antropoceno es la del cambio climático que amenaza con consecuencias desastrosas para la especie humana. Esta posibilidad cuestiona el mito humanista del progreso humano perpetuo. Este mito, junto con los intereses depredadores en la explotación del planeta, ha dado lugar a un pensamiento negacionista sobre la emergencia climática. Se argumenta cuestionando los datos estadísticos o afirmando que el cambio climático no se debe a la actividad humana o que, aunque es una realidad, no debe ser forzosamente negativa o que el ingenio humano ya encontrará mecanismos tecnológicos para enderezarlo. Detrás de estos argumentos hay intereses industriales, comerciales y políticos muy específicos. Entre los principales promotores del negacionismo del cambio climático, además de las grandes industrias responsables de las emisiones de CO2, se encuentran los movimientos políticos ultraliberales y los partidos políticos pertenecientes al arco de extrema derecha. Entre estos últimos, a menudo, más que por propia convicción, el negacionismo se utiliza como una estrategia para combatir la ideología del ecologismo considerado progresista.




8
El hecho de hablar de especie humana no debe ocultar el hecho de que la responsabilidad del empeoramiento de la salud ambiental del planeta no reside en una idea abstracta del ser humano, sino en cosmovisiones y políticas derivadas de estas cosmovisiones muy concretas que son las que dan forma al capitalismo. Por esta razón, hay quienes rechazan el término Antropoceno prefiriendo otras denominaciones como Capitaloceno. Más allá de la terminología, sin embargo, las consecuencias económicas del neoliberalismo son muy claras: El constante crecimiento de las desigualdades sociales y económicas entre la población del planeta, así como el constante empeoramiento -hoy ya podemos hablar de desastre- de las condiciones ecológicas (Chomsky, 1998). «La relación entre el capitalismo y el eco-desastre no es ni coincidencia ni accidente: la necesidad de un mercado en constante expansión y su fetiche con el crecimiento implican que el capitalismo está enfrentado a cualquier noción de sostenibilidad ambiental» (Fisher, 2009: 18-19). Se afirma que las infraestructuras que construimos los humanos hacen que actualmente tengan que ser retiradas 4.000 toneladas de tierra por cada ser humano (Vermeulen, 2020: 59) con las emisiones de gases de efecto invernadero que esto genera. Pero obviamente, ésta es la estadística, ya que si bien los países más desarrollados económicamente son responsables de enormes cantidades de emisiones de CO2, las poblaciones más pobres del planeta lo hacen en términos insignificantes. Pero estos también sufren, o incluso más, las consecuencias del cambio climático.




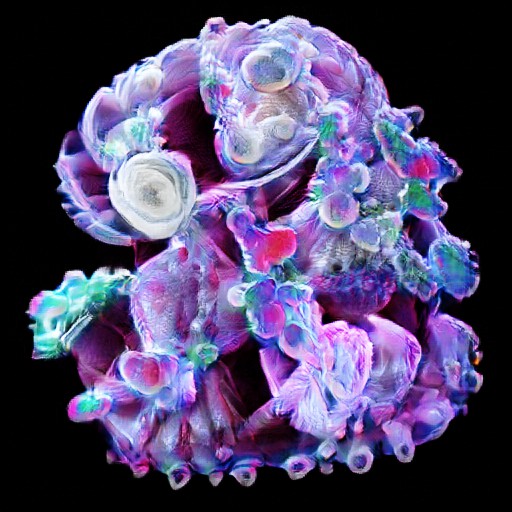

9
La realidad del Antropoceno no es sólo objeto de interés para la ciencia, sino que también ha estimulado la imaginación en el mundo del arte y la creatividad. El futuro distópico que augura esta nueva era geológica está presente en numerosas producciones literarias y cinematográficas. Aquella visión posiblemente más punzante y que también sirve como advertencia, es la que se centra en las consecuencias de una bifurcación dentro de la humanidad. Por un lado, aquellas personas afortunadas que pueden disfrutar de una cómoda posición dentro de las nuevas condiciones a las que nos ha llevado el Antropoceno y que, además, pueden permitirse mejorar y potenciar sus cuerpos a través de técnicas transhumanistas. Por otro lado, la gran masa de la humanidad que, si ha sobrevivido al desastre ecológico, queda relegada a una situación de ciudadanos de segunda clase. Pero el trasfondo de todo lo que implica el Antropoceno también se encuentra en otros campos de la creación artística, como la música, sólo hace falta pensar en la estética de la artista musical islandesa Bjork o en la pieza instrumental de Brian Eno Deep Anthropocene. En las artes visuales también se habla de una visualidad propia para el Antropoceno en la que, además de una percepción ecológica en general, también se presta la debida atención a cómo se producen los cambios ecológicos (Boetzkes, 2015: 272), y emergen también artes visuales innovadoras como el bioarte que emplea técnicas de biología molecular, nanotecnología o neurobiología, entre otras.
10
A cada una de nosotras, tomar conciencia de la era del Antropoceno significa plantearse cuestiones como:
¿Hasta qué punto debemos y podemos reconceptualizar nuestras relaciones con los otros seres vivos en el planeta que hasta ahora en la civilización occidental se han caracterizado principalmente en términos de explotación?
¿Cómo debemos articular las identidades y responsabilidades humanas si nos consideramos miembros de comunidades multiespecies que emergen a través de nuestra interrelación con otros seres agenciales?
Y en términos prácticos, ¿hasta qué punto debemos/podemos cuestionar los comportamientos que tenemos a nivel personal y en nuestra vida cotidiana con los seres vivos de nuestro entorno?
El Antropoceno implica activismo para mejorar las relaciones entre humanos y no humanos, reconocer y actuar en conciencia en relación con las responsabilidades de la especie humana en el planeta, pensar en términos de justicia social y asegurar el desarrollo económico de acuerdo no sólo a las necesidades de los seres humanos, sino a la salud del planeta.

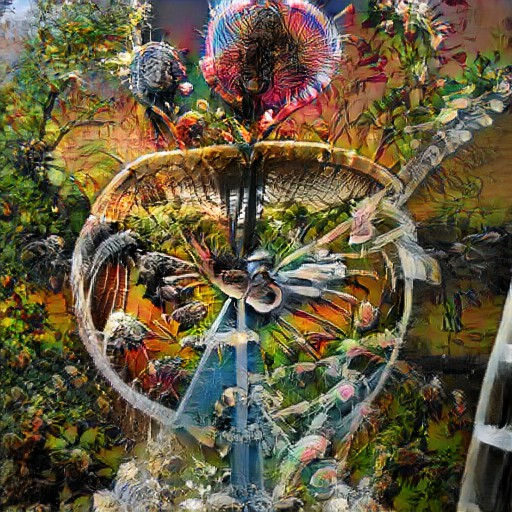
- Boetzkes, Amanda, “Ecologicity, Vision, and the Neurological System”, en Heather Davis y Etienne Turpin (eds.) Critical Climate Change Art in the Anthropocene: Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, London: Open Humanities Press, 2015, pp. 271-282
- Braidotti, Rosi, Lo posthumano, Barcelona: Gedisa, 2015
- Chomsky, Noam, Profit over people: neoliberalism and the global order, New York: Seven Stories Press, 1998
- Crutzen, P. J. y E. F. Stoermer, “The Anthropocene”, IGBP Global Newsletter 41, 2000, pp. 12–14
- Fisher, Mark, Capitalist Realism: Is There no Alternative?, Winchester: Zero Books, 2009
- Haraway, Donna, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago: Prickly Paradigm, 2003
- Haskell, David George, The Songs of Trees: Stories from Nature’s Great Connectors, New York: Penguin, 2017
- Heise, Ursula K., Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global, Oxford: Oxford University Press, 2008
- Steffen, W., J. Grinevald, P. Crutzen, J. McNeil, “The anthropocene: Conceptual and historical perspectives”, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369, 2011, pp. 842–867
- Vermeulen, Pieter, “The anthropocene”, en Mads Rosendahl Thomsen y Jacob Wamberg (eds.), The Bloomsbury Handbook of Posthumanism, London: Bloomsbury Academic 2020, pp. 59-70
